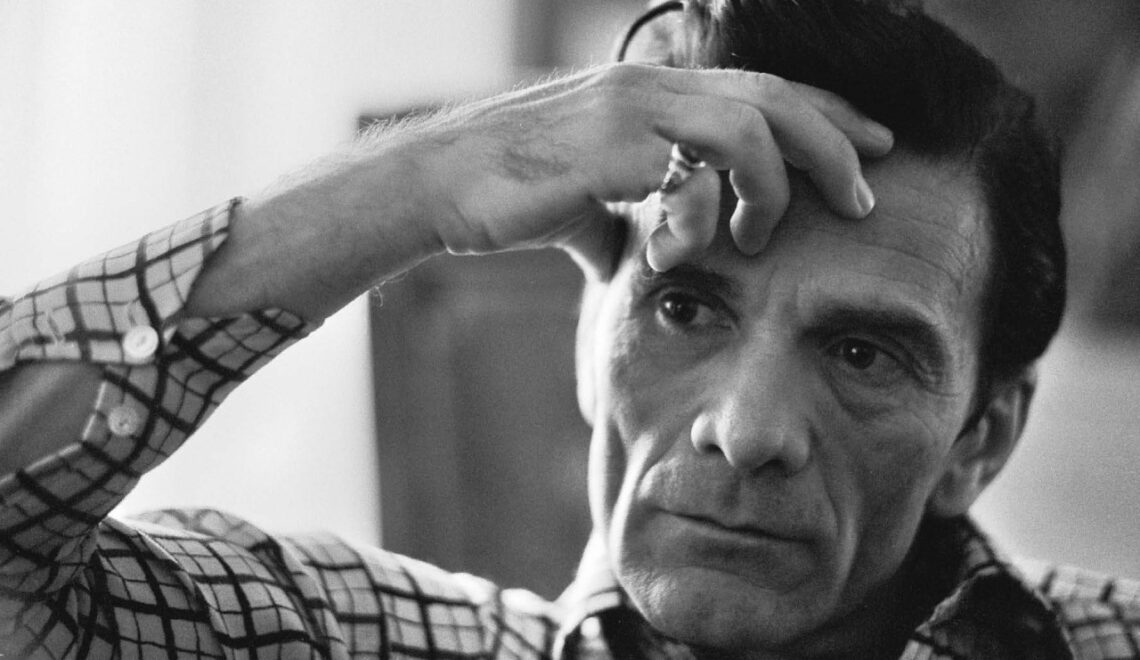Publicado en el suplemento cultural Territorios, de El Correo, el 3 de enero de 2026

El llamado acorde de Tristán se escucha por primera vez en el segundo compás del preludio de Tristan e Isolda, una ópera de Richard Wagner. Es un acorde que no se apoya con claridad en ninguna tonalidad y que, en lugar de resolverse, deja al oyente en vilo. Desde ese instante inicial, la música parece prometer un descanso que, sin embargo, se aplaza constantemente: algo se tensa, pero no se cierra.
Al llamarlo acorde de Tristán, la tradición no solo eligió el nombre del héroe: lo interpretó y le otorgó al acorde una masculinidad (arquetípica) que en realidad no posee: voluntad de acción, empuje, promesa de resolución, necesidad de imponerse. Tristán actúa y muere heroicamente en el tercer acto. El acorde al que da nombre, en cambio, se demora, se suspende, se niega a confirmar la promesa tonal. No es un signo de conquista, sino una forma de habitar el deseo y de situarlo en la demora. Jean Baudrillard escribió que no es la seducción lo que seduce, sino el retraso en la seducción. El acorde funciona exactamente así: se mantiene abierto.
Llamarlo acorde de Isolda no sería solo un gesto poético, sino una corrección bastante atinada. Es Isolda quien desde el inicio no busca el exitoso y augurable reposo tonal, sino la disolución. En el primer acto reconoce que el filtro de amor es superfluo: ambos estaban ya perdidos. En el segundo, durante una maravillosa escena nocturna, articula una metafísica del deseo basada en la disolución del yo. Y en el Liebestod (la muerte de Isolda) no muere en el amor, sino en la aceptación de que todo era ilusorio y fatal desde el principio.
El acorde actúa del mismo modo: no promete un destino, sino que revela que el sistema tonal, basado en tensión y reposo, alejamiento y retorno, ya no puede dar soporte a lo que el deseo impone. No es una transgresión heroica, es una fisura consciente. Cada vez que parece encaminarse hacia una resolución, tuerce el rumbo, como actúa el cristal sobre un rayo: cada refracción introduce una pregunta sobre adónde conduce realmente la armonía, quizá porque el deseo sea, en el fondo, una búsqueda irremediablemente insatisfecha de armonía, un deseo que no conduce ni aspira a conducir a ninguna parte. El artista Bill Viola leyó el deseo de Isolda no como una acción, sino como un estado de transparencia; sus imágenes en The Tristan Project son la traducción plástica de esa fisura consciente que Wagner anotó en el pentagrama.
Esta metafísica encuentra una expresión modélica en la lectura que Cheryl Studer realizó junto a Giuseppe Sinopoli cantando La muerte de Isolda. Frente a la tradición de sopranos de voces poderosas, modeladas para la apasionante refriega wagneriana, Studer ofrece una voz de una pureza casi hiriente, perfectamente incisiva, una voz marcada por una fragilidad que no intenta doblegar a la orquesta, sino que se filtra por sus resquicios y es tan visible como audible. Es la victoria del cristal sobre el acero. Isolda vincit.