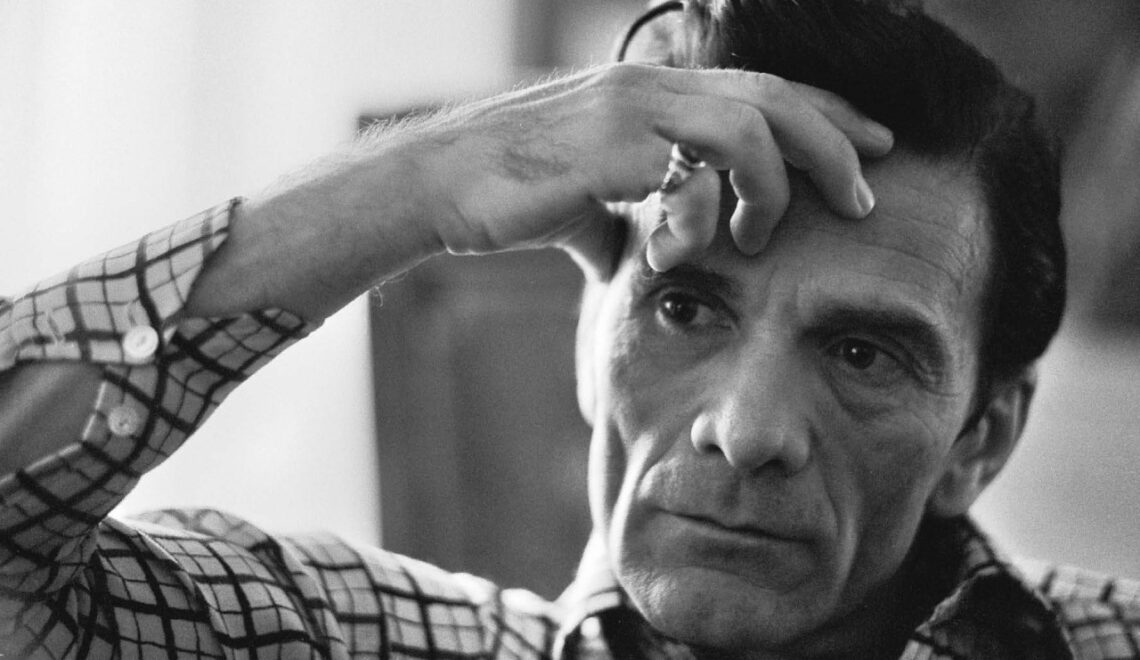Territorios de la Cultura, El Correo, 31 de agosto de 2024
Anton Bruckner era el mayor de once hermanos, de los que sobrevivieron cinco. Hay en su infancia no pocos rasgos propios de una novela de Dickens, como esa mortandad, la temprana muerte de su padre cuando él contaba 7 años, la sombra cruel de la tuberculosis o la fortaleza de su madre, que gestionó a su pequeña prole tras tener que abandonar el domicilio familiar en apenas unas semanas, tras la muerte de su esposo. Ella situó a Anton como niño miembro del coro del gran monasterio de San Florián, en el que desarrollaría gran parte de su extraordinaria carrera como organista. Una infancia así determina una personalidad. También es importante reseñar el influjo de Linz, centro urbano cercano de una región de naturaleza católica, conservadora y campesina, algo rudimentaria; contextos estos que también determinaron la vida y personalidad de Bruckner.
Apropiado por los nazis
Viena era entonces la capital y corte de un imperio extremadamente clasista y protocolario, con una aristocracia articulada en códigos herméticos de comportamiento y vestimenta, custodios de su poder como inalcanzable clase. Sencillo, campesino, abrazado a su talento musical como única herramienta para sobrevivir en la compleja sociedad vienesa, el organista y compositor de Ansfelden siempre se sintió relegado y alejado de esos códigos. Desde la perspectiva de la ideología nazi, esto lo convertía en un hombre ejemplar, lleno de sencillez campesina y con esa presumible bondad natural que, de forma algo mágica, siempre se asocia al campo; lo opuesto a la sociedad enferma, urbana y decadente que jamás lo admitió plenamente, pero que acabó rindiéndose a su grandeza musical. No sería sensato adentrarse en la senda del psicoanálisis, pero ese dibujo bastaría para atraer la atención y simpatía de un Adolfo Hitler que jamás fue aceptado como igual por las élites alemanas, particularmente por la aristocracia militar prusiana, pero que acabó sojuzgándolas.
Bruckner, fallecido mucho antes del ascenso del nazismo, no tuvo obviamente control alguno sobre la apropiación de su obra. Escritas al margen de cualquier ideología o intención política, sus sinfonías son grandes y aspiran a encontrar la trascendencia, o al menos a interrogarse abiertamente sobre ella: para los nazis, esas obras fueron la expresión de un hombre sencillo, capaz de aportar al patrimonio alemán una producción de calidad excepcional sin rasgos “degenerados”. Todo un emblema en manos de los ideólogos del régimen, que no dudaron en señalarlo entre los elegidos. Numerosos directores del periodo, algunos distantes de los nazis, como el gran Hans Knappertsbusch, otros no tanto o bien abiertamente simpatizantes, coincidieron en aquellos años en su atracción musical hacia Bruckner. Pero ser un compositor no maldito, de hecho predilecto del régimen, perjudicó la difusión que reclamaba su excepcional personalidad musical. No se ha señalado a Bruckner como simpatizante nazi, como sí ha sucedido con Wagner (quien llevaba muerto más de 40 años cuando Hitler escribió “Mein Kampf”), pero Bruckner fue durante mucho tiempo y para algunos círculos “ese compositor que gustaba a los nazis”. A Hitler, ciertamente, le encantaba, pero es cuestionable que realmente conociera y comprendiera su obra, dado su escaso gusto.
Una obra excepcional
Para tener un marco, sólo “El anillo del nibelungo” de Wagner, creador admirado por Bruckner, se acerca a las 16 horas. Bruckner, cuya producción sinfónica es de unas 10 horas, no estaba lejos de las formas y miradas wagnerianas. Tuvo dificultades de encaje en Viena por su personalidad, pero también por su contraposición a los gustos musicales imperantes, dominados por el gran Johannes Brahms, la belleza etérea de los valses y el verbo de paladines tan notables como el crítico Eduard Hanslick, una de las causas de la gran inseguridad de Bruckner, que le llevaba a revisar sus obras entre grandes dudas.
Es frecuente hablar de sus sinfonías desde la analogía, describiéndolas por ejemplo como catedrales, por su dimensión y por su tentativa abierta de crear la espiritualidad. Lo interesante de esa analogía es que remite a la idea de un espacio en el que se deambula; y, en efecto, quien escucha una sinfonía de Bruckner se encuentra dentro de un espacio, y no ante un lienzo, como sucede con la mayoría de las composiciones de Mahler y otros. Bruckner es la tierra y la luz de un paisaje majestuoso, que retorna sobre sí mismo para impulsarse, para ascender, para ganar en volumen y fuerza; y que, instantes después, parece volar en los límites más frágiles de la materia, si es que no la ha abandonado. Esta poderosa personalidad musical implica un reto para directores y orquestas, también para los coros, si hablamos de sus misas.
Hacia la popularidad
Muchos directores han interpretado y grabado a Bruckner, y cada uno de ellos lo ha entendido de una manera diferente, pero quizá el más influyente de sus intérpretes en las últimas décadas haya sido Claudio Abbado, cuando desde el poderoso podio de Lucerna, tras culminar el ciclo de las sinfonías de Mahler, anunció la era de Bruckner. Aquello provocó una pequeña explosión bruckneriana. 200 años después de su nacimiento, Bruckner protagoniza el primero de los programas de la temporada de la Filarmónica de Berlín y es objeto de congresos, exposiciones y publicaciones. Algunas de sus obras están cómodamente asentadas en el repertorio, caso de la Cuarta y Séptima -y de ese prodigio contrapuntístico que es la Quinta-. En Euskadi, la actividad de dos orquestas sinfónicas profesionales y de festivales o entidades culturales como Kursaal permiten escuchar obra de Bruckner con cierta frecuencia. En Bilbao, ya el 7 de abril de 1932 sonó la Cuarta en la sala de la Filarmónica, con la BOS y Heinrich Laber, y desde entonces Bruckner ha resonado en diversas salas y con distintos maestros y obras, entre ellas el “Te Deum”, dejando grandes interpretaciones como una Cuarta dirigida por Gunter Neuhold que permanece en la memoria de numerosos aficionados y aficionadas.